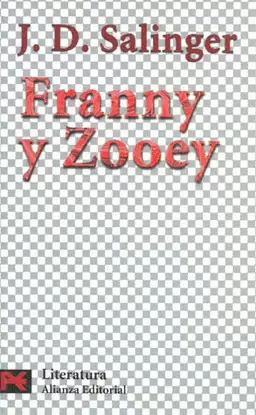
Aunque la mañana del sábado era soleada y luminosa, volvía a hacer tiempo de abrigo, no simplemente de chaqueta, como había sucedido toda la semana y como todos habían esperado que se mantuviera para el gran fin de semana: el fin de semana del partido contra Yale. De los veintitantos chicos que estaban esperando en la estación a que llegaran sus novias en el tren de las diez y cincuenta y dos no había más de seis o siete en el frío andén descubierto. El resto estaba dentro de la caldeada sala de espera, de pie en grupitos de dos, tres o cuatro, sin sombrero, fumando y hablando con voces que, casi sin excepción, sonaba universitariamente dogmáticas, como si cada muchacho, en su turno estridente dentro de la conversación, estuviera resolviendo, de una vez por todas, alguna cuestión altamente polémica, una cuestión que el mundo exterior, no universitario, llevaba siglos discutiendo con gran torpeza, provocativamente o no.