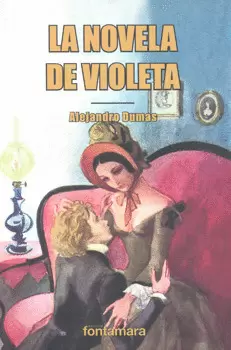
Debo confesar a mis amigos lectores que fui, en el curso de mis encarnaciones terrestres, un gran pecador a los ojos del Eterno. A través de las sombras que mi memoria evoca con el más grande regocijo, pululan siluetas femeninas. La que hoy reanima mis sensaciones adormecidas tenía en la tierra el eufórico nombre de Violeta. A su lado conocí los encantos de ese paraíso prometido por Mahoma y sus fervientes discípulos: cuando murió la lloré desconsoladamente. Hoy ya nadie se acuerda de quien se ocultaba detrás de tan gracioso seudónimo. ¡Ahora puedo escribir libremente su historia, la historia de nuestros amores! ¡Violeta no tuvo otros! Quiero decir que las palabras que la prudencia me recomienda situar a la cabeza de este libro, antes de confiar en los cuidados del céfiro amoroso que lo depositará encima de la mesa de algún editor atrevido; la novela no está hecha para chicas jóvenes. Lectores pudibundos, lectoras timoratas que temen llamar las cosas por su nombre, ¡deténganse!, no escribo para ustedes. Únicamente aquellos que comprendieron, amaron y practicaron la maravillosa ciencia que lleva por nombre voluptuosidad, prosigan la lectura.